
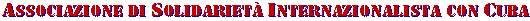

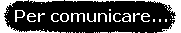

|
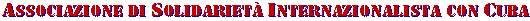
|
|
|---|---|---|

|
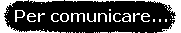
|
|

de Eduardo Galeano
Los sueños y las pesadillas están hechos de la misma materia, pero se dice que esta pesadilla es el único sueño que se nos permite: un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas.
¿Podemos ser como ellos? Promesa de los políticos, razón de los tecnócratas, fantasía de los deheredados, el Tercer Mundo se convertirá en Primer Mundo y será rico, culto y feliz, si se comporta bien y hace lo que se le ordena sin chistar ni objetar. La buena conducta de los muertos de hambra será recompensada por un destino de prosperidad, en el último capítulo de la telenovela de la historia. El gigantesco cartel luminoso que ilumina el camino del desarrollo de los subdesarrollados y de la modernización de los atrasados, anuncia que podemos ser como ellos.
Pero aquéllo que no puede ser, no puede ser, y admás es imposible, como decía Pedro el Gallo, torero: si los países pobres llegaran al nivel de producción y derroche de los países ricos, el planeta moriría. Nuestro desgraciado planeta está ya en estado de coma, gravemente intoxicado por la civilización industrial y exprimido hasta la última gota por la sociedad de consumo.
En los últimos veinte años, mientras se triplicaba la humanidad, la erosión ha asesinado el equivalente de toda la superficie cultivable de los EEUU. El mundo, convertido en mercado y mercaderías, está perdiendo quince millones de hectáreas de selva por año, de éstas, seis millones se han transformado en desiertos. La naturaleza, humillada, fue puesta al servicio de la acumulación del capital.
Se envenena la tierra, el agua y el aire para que el dinero pueda producir más dinero sin perder el margen de ganancia. Es eficiente quien gana más en menos tiempo.
La lluvia ácida de los gases industriales mata los bosques y los lagos del norte del mundo, mientras los residuos tóxicos envenenan los ríos y los mares, y en el sud la agroindustria de exportación avanza desplazando árboles y personas. Al norte y al sud, al este y al oeste, el hombre serrucha con entusiasmo delirante la rama donde está sentado.
Desde el bosque hasta el desierto: modernización, desvastación. En el incendio ininterrumpido del Amazonas arde media Bélgica por año, quemada por la civilización de la avidez, y en toda la América Latina la tierra se está despellejando y secando. En América Latina mueren veintidos hectáreas de bosque al minuto, en su gran parte sacrificados por las empresas que producen carne y madera, en gran escala, para consumo exterior. Las vacas de Costa Rica se convierten en hamburguesas de los MacDonalds en los EEUU. Hace medio siglo los árboles cubrían tres cuartos del territorio de Costa Rica. Hoy quedan pocos y, al ritmo actual del desboscamiento, este pequeño país se habrá convertido en desierto antes de fin de siglo. Costa Rica exporta carne a los EEUU, y de los EEUU importa insecticidas cuyo uso está prohibido en el propio territorio estadounidense. Pocos países dilapidan las riquezas de todos. Crimen y delirio de la sociedad del despilfarro: el seis por ciento más rico de la humanidad devora un tercio de toda la energía y un tercio de todos los recursos naturales que se consumen en el mundo. Segun las estadísticas, un americano del norte consume tanto como cincuenta haitianos. Lógicamente esta estadística no habla de los habitantes del barrio de Harlem, ni de Baby Doc Duvalier, pero de todos modos es justo preguntarse : ¿ qué sucedería si los cincuenta haitianos, improvisamente, consumieran tanto como cincuenta norteamericanos? ¿ Qué sucedería si toda la inmensa población del sud pudiera devorar el mundo con la misma voracidad del norte? ¿Qué sucedería si se multiplicaran en la misma loca medida los artículos de lujo, los automóviles, las heladeras, los televisores, las centrales nucleares y eléctricas? Todo el petróleo del mundo se agotaría en diez años, ¿y qué sucedería con el clima, ya cercano al colapso por el recalentamiento de la atmósfera? ¿Qué sucedería con la tierra, con la poca tierra que la erosión nos está dejando? ¿Y con el agua, que ya la cuarta parte de la humanidad bebe contaminada de nitratos e insecticidas, de los residuos industriales de mercurio y plomo? ¿Qué sucedería? No sucedería. Deberíamos cambiar de planeta. Este que tenemos está ya tan agotado que no podría soportarlo.
El precario equilibrio del mundo, ya al borde del abismo, depende de la constante injusticia. Es necesario la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Para que pocos puedan continuar a consumir más, muchos deberán continuar a consumir menos. Y para evitar que ninguno supere los límites, el sistema multiplica las armas de guerra. Incapaz de combatir la miseria, combate los pobres, mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder..
El "American way of life", que privilegia el derroche, puede ser practicado sólo por las minorías dominantes de los países dominados. Su aplicación maciza implicaría el suicidio colectivo de la humanidad.
Posible, no es. Pero, ¿sería deseable?
¿Deseamos ser como ellos? En un hormiguero bien organizado, son pocas las hormigas reinas y muchísimas las hormigas operarias. Las reinas nacen aladas y pueden hacer el amor. Las operarias no vuelan y no aman, trabajan para las reinas. Las hormigas policias vigilan a las operarias y también a las reinas.
La vida es algo que sucede mientras uno está ocupado en hacer otras cosas, decía John Lennon. En nuestra época, señada por la confusión de los medios y de los fines, no se trabaja para vivir: se vive para trabajar. Algunos trabajan cada vez más porque necesitan más de aquéllo que consumen, otros trabajan cada vez más para continuar a consumir más de lo que necesitan.
Resulta normal que la jornada de ocho horas de trabajo en América Latina, pertenezca al dominio del arte abstracto. La realidad de muchísimas personas que no tienen otro modo de evitar el hambre, es el doble empleo que las estadísticas oficiales raramente confiesan. Pero, ¿resulta normal que el hombre trabaje como una hormiga en la cumbre del desarrollo? ¿La riqueza lleva a la libertad, o multiplica el miedo a la libertad?
El sistema dice "ser es tener", y la trampa consiste en el hecho que quien más tiene, más quiere y, a fin de cuentas, las personas terminan por pertenecer a las cosas y trabajan para ellas. El modelo de vida de la sociedad de consumo, que hoy se impone como único modelo en escala universal, convierte el tiempo en un recurso económico, cada vez más escaso y más caro: el tiempo se vende, se alquila, se invierte. Pero, ¿quién es el dueño del tiempo? El automóvil, el televisor, el video, la computadora, el teléfono celular y otros símbolos de felicidad, máquinas creadas para ahorrar tiempo o pasar el tiempo, se adueñan del tiempo. Por ejemplo, el automóvil dispone no solamente del espacio urbano sino también del tiempo humano. En teoría, el automóvil sirve para ahorrar tiempo pero, en la práctica, lo devora. La mayor parte del tiempo de trabajo es destinada a pagar el medio de transporte para ir a trabajar que, por otro lado, resulta cada vez más devorador del tiempo a causa de los embotellamientos del tráfico en las ciudades modernas.
No es necesario ser genio en economía. Basta un poco de sentido común para hipotizar que el progreso tecnológico, multiplicando la producción, reduce el tiempo de trabajo. El sentido común no ha previsto, ciertamente, el miedo al tiempo libre, ni las trampas del consumismo, ni el poder manipulador de la publicidad. En las ciudades de Japón, se trabaja 47 horas a la semana desde hace veinte años. Mientras tanto, en Europa, se redujeron las horas de trabajo, muy lentamente, a un ritmo que no tiene nada que ver con el desarrollo acelerado de la producción. En las fábricas robotizadas trabajan diez obreros donde antes trabajaban mil; pero el progreso tecnológico genera desocupación, en vez de ampliar los espacios de libertad. La libertad de perder tiempo: la sociedad de consumo no permite semejante derroche. Hasta las vacaciones, organizadas por las grandes empresas que industrializan el turismo de masa, se transformaron en un trabajo extenuante. Matar el tiempo, en las localidades estivas modernas se reproduce el vértigo de la vida cotidiana en los hormigueros urbanos.
Según los antropólogos, nuestros antepasados del paleolítico no trabajaban más de 20 horas a la semana. Según los periódicos, nuestros contemporáneos suizos han votado, a fines de 1988, un plebiscito que proponía de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales: reducir la jornada sin reducir los salarios. Y los suizos votaron en contra.
Las hormigas comunican tocándose las antenas. Las antenas de la televisión comunican con los centros de poder del mundo contemporáneo. La pequeña pantalla nos ofrece el deseo de la propiedad, el frenesí del consumo, la excitación de la competencia y el ansia del suceso, como Colón ofrecía espejitos a los indios. Mercancía de suceso. La publicidad no nos cuenta, en vez, que los EEUU actualmente consumen, según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad del total de los tranquilizantes que se venden en el planeta. En los últimos veinte años, la jornada laboral aumentó en los EEUU. En el mismo período se duplicó la cantidad de enfermos de stress.
La ciudad como una cámara de gas. En Caaguazú, Paraguay, me dicen que un campesino vale menos que una vaca y más que una gallina. En el noreste de Brasil: quien siembra no tiene tierra, quien tiene tierra no la siembra.
Nuestros campos se vacían, las ciudades latinoamericanas se convierten en infiernos grandes como naciones. La Ciudad del Méjico crece al ritmo de medio millón de personas y treinta kilómetros cuadrados por año: cuenta ya con cinco veces más habitantes que toda la Noruega. Al final del siglo, la capital del Méjico y la ciudad brasiliana de San Pablo serán las ciudades más grandes del mundo.
Las grandes ciudades del sud del planeta son como las grandes ciudades del norte, pero vistas en un espejo deformante. La modernización copiona multiplica los defectos del original. Las capitales latinoamericanas, ruidosas, saturadas de smog, no tienen calles para que circulen las bicicletas ni filtros para los gases tóxicos. El aire puro y el silencio son artículos tan raros y costosos que ni siquiera los ricos más ricos pueden comprar. En Brasil, la Volkswagen y la Ford fabrican automóviles sin filtros para vender en Brasil y en otros países del Tercer Mundo. En vez, las mismas sucursales brasilianas de la Volkswagen y de la Ford producen automóviles con filtro para vender en el Primer Mundo. La Argentina produce nafta sin plomo para exportar. Mientras que para el mercado nacional produce nafta venenosa. En toda la América Latina, los automóviles son libres de vomita plomo de los caños de escape. Desde el punto de vista de los automóviles, el plomo aumenta el porcentaje de los octanos y aumenta el margen de ganancia. Desde el punto de vista de las personas, el plomo daña el cerebro y el sistema nervioso. Los automóviles, patrones de las ciudades, no respetan a sus inquilinos.
Año 2000, recuerdos del futuro: gente con máscaras de oxígeno; pájaros que en vez de cantar, tosen; árboles que se niegan a crecer. Actualmente, en Ciudad del Méjico, se leen carteles que dicen: Se ruega no ensuciar las paredes, y Por favor, no golpear la puerta. Todavía no hay carteles que digan: Se aconseja de no respirar. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que aparezcan estos advertimientos para la salud pública?
Los automóviles y las fábricas cada día regalan a la atmósfera once mil toneladas de gas y humos enemigos. Hay una niebla de suciedad en el aire, los niños nacen ya con plomo en la sangre y, más de una vez, han llovido pájaros muertos sobre la ciudad que, medio siglo atrás, era la región con el aire más puro. Ahora el cocktail de monóxido de carbono, bióxido de azufre y óxido de nitrógeno llega a ser tres veces superior al máximo tolerable por los seres humanos. ¿Cuál será el máximo tolerable por los seres urbanos?
Cinco millones de automóviles: la ciudad de San Pablo fue definida como un enfermo en vísperas de un infarto. Una nube de gas la esconde. Sólo los domingos se puede ver, desde los alrededores, la ciudad más desarrollada de Brasil. En las calles del centro cada día los carteles luminosos advierten a la población: Calidad del aire: pésima.
Según los dispositivos que miden la contaminación atmosférica, el aire fue sucio o muy sucio durante 323 días del 1986.
En junio de 1989, Santiago de Chile disputó con Ciudad del Méjico y San Pablo, en los días sin lluvia ni viento, el campeonato mundial de contaminación. La colina de San Cristóbal, en pleno centro de Santiago, no se veía, escondida detrás de una cortina de smog. El recién nacido gobierno democrático de Chile impuso algunas medidas mínimas contra las ochocientas toneladas de gas que cada día se incorporan en el aire de la ciudad. Entonces, los automóviles y las fábricas pusieron el grito en el cielo: aquéllas limitaciones violaban la libertad de empresa y dañaban el derecho de propiedad. La libertad del dinero, que desprecia la libertad ajena, había sido ilimitada durante la dictadura del General Pinochet, y había contribuído generosamente al envenenamiento general.
El derecho a contaminar es un incentivo fundamental para la inversión extranjera, casi tan importante como el derecho a pagar bajos sueldos. A fin de cuentas, el General Pinochet jamás les había negado a los chilenos el derecho a respirar mierda.
La ciudad como cárcel. La sociedad de consumo, que consume gente, obliga a la gente a consumir, mientras la televisión imparte cursos de violencia a incultos y analfabetos. Aquéllos que nada poseen pueden vivir muy lejos de aquéllos que poseen todo, pero cada día los espían desde la pequeña pantalla. La televisión exhibe el obsceno derroche de la fiesta del consumismo y, al mismo tiempo, enseña el arte de abrirse paso a golpes de pistola.
La realidad imita la televisión, la violencia de la calle es kla continuidad de la televisión con otros medios. Los niños de la calle practican la iniciativa privada en el delito, es el único lugar donde pueden desarrollarla. Sus derechos humanos se reducen a robar y morir. Los cachorros de tigre, abandonados a su suerte, salen a cazar. En cualquier esquina de la ciudad roban y escapan. La vida termina enseguida, consumida por la droga que es una buena amiga para engañar el hambre y la soledad; o termina cuando una bala la liquida fríamente.
Caminar por las calles de las grandes ciudades latinoamericanas se está convirtiendo en una actividad de gran riesgo. También lo es quedarse en casa. La ciudad como cárcel: quien no está condenado a las necesidades, está condenado al miedo. Quien algo posee, por poco que sea, vive bajo amenaza, condenado al miedo del próximo ataque. Quien mucho posee, vive encerrado en fortificaciones.
Los grandes edificios y los barrios residenciales son castillos feudales de la era electrónica. Falta la fosa con los cocodrilos, falta también la majestuosa belleza del castillo del medioevo, pero existen grandes enrejados móviles, altas murallas, garitas y guardias armados.
El Estado, que no es más paternalista sino policiesco, no practica la caridad. Pertenece a la antigüedad la retórica de la rehabilitación de los desadaptados por medio del estudio y del trabajo. En época de economía de mercado, los seres humanos sobrantes vienen eliminados con el hambre o con un golpe de pistola. Los niños de la calle, hijos de la mano de obra emarginada, no son y no pueden ser útiles a la sociedad. La instrucción pertenece a quien puede permitirse de pagarla; la represión se practica contra quien no puede comprarla.
Según el New York Times, entre enero y octubre de 1990, la policía asesinó más de cuarenta niños en las calles de la ciudad de Guatemala. Los cadáveres de los niños, niños mendigos, niños ladrones, niños que revuelven en la basura, fueron encontrados sin lengua, sin ojos, sin orejas, arrojados en los basureros públicos. Según Amnistía Internacional, durante el 1989, fueron ajusticiados 457 niños y adolescentes en las ciudades brasilianas de Río de Janeiro, San Pablo y Recife. Estos crímenes, cometidos por los Escuadrones de la Muerte y otras fuerzas del orden parapolicial, no avinieron en las zonas rurales atrasadas, sino en las más importantes ciudades de Brasil: no avinieron donde falta el capitalismo, sino donde abunda. La injusticia social y el desprecio por la vida crecen con el crecimiento económico.
En países donde no existe la pena de muerte, ésta viene aplicada cotidianamente en defensa del derecho a la propiedad. Y los fabricantes de opinión hacen frecuentemente apología del crimen.
Hacia la mitad de 1990, en la ciudad de Buenos Aires, un ingeniero mató a balazos dos jóvenes ladrones que escapaban con el pasacassettes de su auto. Bernardo Neustadt, un influente periodista argentino, comentó en televisión: "Yo habría hecho lo mismo". Durante las elecciones brasilianas de 1986, Afanasio Jazadji ganó un puesto como diputado por el Estado de San Pablo. Fue uno de los diputados más votados en toda la historia de Brasil. Jazadji había conquistado la inmensa popularidad a través de los micrófonos de la radio. Su transmisión radiofónica defendía a boca de jarro los Escuadrones de la Muerte , y predicaba la tortura y el exterminio de los delincuentes.
En la civilización del capitalismo selvaje, el derecho a la propiedad des más importante que el derecho a la vida. Las personas valen menos que las cosas. Resulta significativo, en este sentido, el caso de las leyes de impunidad. Las leyes que absolvieron el terrorismo de Estado ejercitados por las dictaduras militares en los tres países del sud, perdonaron el crimen y la tortura, pero no perdonaron los delitos contra la propiedad. (Chile: decreto de ley 2191, en 1978; Uruguay: ley 15.848, en 1986; Argentina: ley 23.521, en 1987).
El "costo social" del progreso.
Febrero 1989, Caracas. De golpe, llega a las nubes el precio del billete del colectivo, se multiplica por tres el precio del pan y explota la rabia popular: en las calles quedan 300 muertos, ó 500, o quién sabe.
Febrero 1991, Lima. La epidemia del cólera ataca las costas del Perú, se instala en el puerto de Chimbote, en las miserables periferias de la ciudad de Lima y mata 100 personas en pocos días. En los hospitales no hay suero, ni sal. El ajuste económico del gobierno desmanteló lo poco que quedaba de la salud pública y duplicó en un abrir y cerrar de ojos la cantidad de peruanos en estado de miseria, que ganan menos del salario mínimo. El salario medio es de 45 dólares por mes.
Las guerras de hoy, guerras electrónicas, se desarrollan en las pantallas de los videogames. Las víctimas no se ven y no se sienten. La economía de laboratorio no escucha ni ve a los hambrientos y la tierra quemada. La tecnocracia internacional, que impone al Tercer Mundo sus programas de desarrollo y sus planes de adaptación, asesina desde afuera y desde lejos.
Desde hace más de un cuarto de siglo en América Latina vienen desmantelados los débiles diques opuestos a la prepotencia del dinero. Los banqueros acreedores han bombardeado aquélloas defensas con el arma concreta de la extorsión, los militares y los gobernantes los han ayudado a abatirlos, minándolos desde el interno. Así caen, una a una, las barreras de protección alzadas en otras épocas, por el Estado. Y ahora el Estado vende las empresas públicas nacionales, en cambio de nada o menos de nada, porque quien vende, paga. Nuestros países entregan las llaves y todo el resto a los monopolios internacionales, que ahora se llaman agentes de regulación de los precios, y se convierten en mercados libres. La tecnocracia internacional, que nos enseña a dar inyecciones en piernas de madera, dice que el mercado libre es el talismán de la riqueza. ¿Cómo es que los países ricos lo predican pero no lo practican? El mercado libre que humilla a los débiles es el producto de exportación más vendido por los potentes. Se fabrica para el consumo de los países pobres. Ningún país rico lo usó jamás.
Talismán de riqueza, ¿para cuántos? Los datos oficiales de Uruguay y de Costa Rica (países en los cuales, había menos contradicciones sociales ), dicen que hoy un uruguayo de seis vive en extrema pobreza, y son pobres dos familias costarricanas de cinco.
El sospechoso matrimonio entre la oferta y la demanda, en un mercado libre que sirve al despotismo de los potentes, castiga a los pobres y genera una economía de especulación. Se desalienta la producción, se desprecia el trabajo, se mistifica el consumo. Se contemplan los cuadros del cambio como si fueran pantallas cinematográficas, se habla del dolar como si fuera una persona: "¿Y cómo está el dolar?"
La tragedia se repite como una farsa. Desde los tiempos de Cristóbal Colón, la América Latina ha sufrido como tragedia el desarrollo extranjero. Ahora lo repite como una farsa. Es la caricatura del desarrollo: un enano que finge de ser un niño.
La tecnocracia ve números, no personas, pero ve sólo los números que conviene ver. Al final de este largo cuarto de siglo, se celebran algunos sucesos de la modernización. El milagro boliviano, por ejemplo, realizado gracias a los capitales del narcotráfico: el ciclo del estaño terminó, y con él cayeron los centros monetarios y los sindicatos obreros más combativos de Bolivia: ahora la población de Llallagua, que no tiene agua potable, posee una antena parabólica televisiva, en alto, sobre la colina del Calvario. O el milagro chileno, debido a la varita mágica del General Pinochet, producto de suceso que se está vendiendo , poco a poco, en los países del Este Europeo. ¿Pero cuál es el precio del milagro chileno? ¿Y quiénes son los chilenos que lo han pagado y lo pagan todavía? ¿Cuáles serán los polacos, los checoslovacos y los húngaros que lo pagarán? En Chile las estadísticas oficiales proclaman la multiplicación de los panes y, al mismo tiempo, confiesan la multiplicación de los hambrientos. Canta victoria el gallo. Estas habladurías son sospechosas. ¿No le habrá subido a la cabeza? En 1970, había un veinte por ciento de chilenos pobres, hoy son el cuarenta y cinco por ciento.
Las cifras confiesan, pero no se arrepienten. A fin de cuentas, la dignidad humana depende del cálculo costo-beneficios, y el sacrificio de la miseria no es otra cosa que el costo social del progreso.
¿Cuál sería el valor de aquel costo social si se pudiera medir? A fines de 1990, la revista Stern realizó una atenta estima de los daños producido por el desarrollo en la Alemania actual. La revista evaluó, en términos económicos, los daños humanos y materiales, derivados de accidentes de auto, congestiones de tráfico, contaminación del aire, del agua y de los alimentos, degrado de los espacios verdes y de otros factores, y llegó a la conclusión que el valor de los daños equivale a la cuarta parte de todo el producto nacional de la economía alemana. El multiplicarse de la miseria no figuraba, ovbiamente, entre estos daños, porque desde varios siglos la Europa alimenta la propia riqueza con la pobreza ajena, pero sería interesante saber hasta dónde podría llegar una estima semejante si se aplicara a las catástrofes de la modernización en America Latina. Y es de tener en consideración que en Alemania el Estado controla y limita, hasta un cierto punto, los efectos nocivos del sistema sobre las personas y el ambiente.
¿Cuál sería la evaluación del daño en países como los nuestros, que han creído a la fábula del mercado libre y dejan que el dinero se mueva como un tigre en libertad? El daño que nos hace y nos hará, un sistema que nos aturde de necesidades artificiales para hacernos olvidar nuestras necesidades reales.¿Como se puede medir? ¿Se pueden medir las mutilaciones del alma humana? ¿La multiplicación de la violencia, el envilecimiento de la vida cotidiana?
El Oeste (Occidente) vive la euforia del triunfo. Detrás de la caída del Este, la coartada está lista: en el Este, era peor.¿Era peor? Sería mejor, pienso, preguntarnos si era fundamentalmente distinto. A Oeste: el sacrificio de la justicia en nombre de la libertad, en los altares de la diosa Productividad. A Este: el sacrificio de la libertad, en nombre de la justicia, en los altares de la diosa Productividad.
A Sud, estamos todavía a tiempo para preguntarnos si aquella diosa merece nuestras vidas.